
Recuerdos del viejo café, donde Tomás Carrasquilla tomaba tinto. Estampa del pasaje hoy
Los bares de La Bastilla son un buen refugio para la lluvia. Afuera, un aguacero que tuerce los árboles. Pero adentro es agradable: el mesero sirve cafés humeantes y tragos de aguardiente. En el computador se reproduce una lista de vallenatos llorones que remite a otras ciudades, a tierras más cálidas. Es un viernes frío, torrencial, que evoca los tiempos idos.
El nombre del pasaje es la herencia del Café La Bastilla, fundado en ese sitio en 1920. El café se convirtió prontamente en sitio de encuentro de los intelectuales de la ciudad. Las charlas sobre literatura, historia o política se amenizaban tomando café o algún aguardiente que servía para avivar los argumentos.
En el libro La ciudad y sus cronistas, una compilación hecha por Miguel Escobar Calle, está incluida una crónica que, desde su título, muestra la vocación de ese lugar: La Bastilla, refugio de novelistas y poetas. El autor nos dice que “nunca fue un café atiborrado ni ruidoso. En diez años de frecuentar nunca estuvo repleto y jamás vacío”.

Ya no existe el café y de la bohemia de entonces no queda nada. Solo hay una fila de cantinas en las que se vende tinto y trago. Las meseras son mujeres jóvenes cuyo objetivo es sentarse a charlar con los clientes, casi todos pensionados, y animarlos a que tomen más tinto, más cerveza o más aguardiente. En algunas cantinas hay computadores para hacer apuestas deportivas, de partidos de fútbol, el reemplazo contemporáneo de la hípica.
Uno de los recuerdos más vividos de la vieja Bastilla está plasmado en una crónica de Tulio González Vélez, un joven de Titiribí que va una tarde al café y se encuentra allí con Tomás Carrasquilla. El autor hace una descripción novelesca del encuentro:
“El maestro se encuentra sentado en una mesa del “Café La Bastilla”, en ese momento solo concurrido por él, allí en un rincón umbroso, entrando, a la derecha, del enorme espejo de molduras doradas en el que gustan contemplarse los jóvenes buenos mozos de Medellín”.
La presencia del escritor no es casualidad, pues no en balde el periodista antes mencionado llamó a la Bastilla el refugio de novelistas y poetas. Por allí también pasó Miguel Ángel Osorio, el eterno Porfirio, antes de irse a su periplo por Centroamérica y México.
Pero Medellín se metió pronto en una vorágine de “progreso” que acabó con casi todo. El cronista que habla del refugio de novelistas cuenta que se fue unos años para Bogotá y que al volver no encontró rastro de lo que dejó:
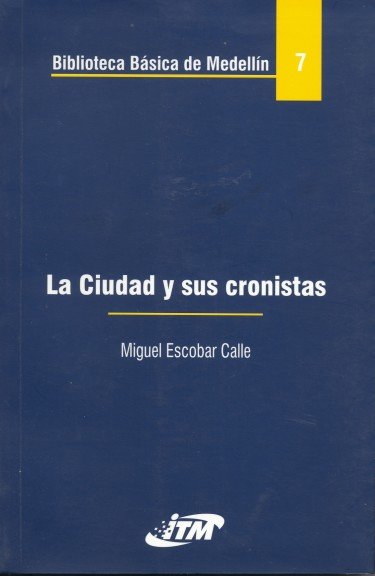
“¿Cuánto duró La Bastilla del viejo Medellín, con su vieja casa propia, su especial ambiente, su andén de ladrillo rojo y sus pesadas puertas de madera, cuando dejé de verla y frecuentarla después de diez años de amable cotidianidad, para irme a Bogotá a ingresar a la redacción de El Espectador?”
A paso seguido, logra darse una respuesta que, en parte, trata de aliviar la pena por esa infausta pérdida:
“No lo sé. Mi villa Bienamada, la de los juveniles sueños y la dulce aventura vital, ambiciosa y romántica, tomó de repente un ritmo de progreso y transformación que nunca igualó ciudad alguna de Colombia”.
Pero volvamos a esta tarde de un viernes frío de 2024. El aguacero ha amainado y algunas personas caminan por el pasaje. La Bastilla fue remodelada durante la administración anterior de Federico Gutiérrez. Para entonces, el sector estaba tomado por los “chirrincheros”, grupos de hombres que pasaban horas sobre los andenes tomando licor hasta la inconsciencia y jugando juegos de azar.
En la remodelación se invirtieron 2.236 millones de pesos. Se cambiaron las losas y en general se embelleció el lugar. En su momento, con gran entusiasmo, los comerciantes se imaginaron que la nueva Bastilla sería un espacio cultural, con recitales de poesía y obras de teatro. Eso no pasó nunca, porque una cosa es la construcción de cemento y otra es transformar las maneras de habitar un lugar.
En su momento también se dijo que las cantinas cambiarían su oferta y ofrecerían cafés especiales, con cartas un poco esnob. Eso no pasó, y hoy sigue siendo el lugar de encuentro de pensionados que lee El Colombiano y escucha a Los Panchos. Y está muy bien que así sea, a decir verdad.



